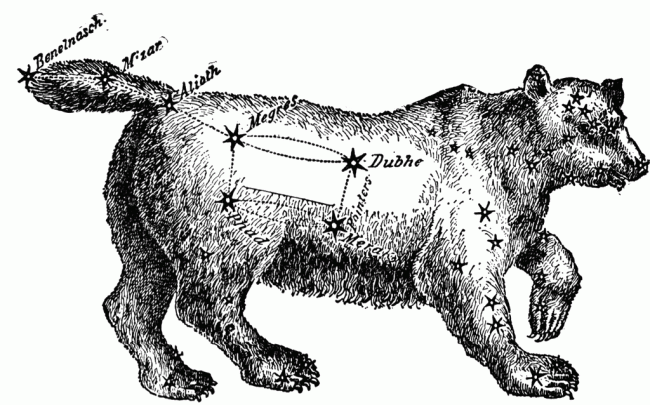Parece que solo recuerdo esa tormenta. La que bajaba a cántaros por esos riscos ennegrecidos y melancólicos, aunque extrañamente conocidos. Arrastraba todo a su paso, como si se tratara del diluvio universal. Es el recuerdo que más me persigue, pues lo veo todas las noches cuando me acuesto y todos los días cuando me levanto, pero también algunas otras veces. Por supuesto que me acuerdo de muchas más cosas: recuerdo, por ejemplo, el día que le puse el anillo de compromiso a Cecilia cuando vivíamos en Villa de Leyva y recuerdo que viajamos hasta la capital para casarnos en la Catedral Primada. Recuerdo su hermoso rostro y sus ojos cafés claros mezclados con amarillo cuando levanté el velo blanco que tenía ese día en el altar. ¿Cómo no voy a recordar lo más hermoso que alguna vez tuve y que se me fue tan de repente?
Mis manos ya no son lo mismo que antes. Ya no puedo sostener nada, ya no puedo tender mi cama, cargar la loza hasta la cocina o lavar los trastes, pues pareciera que solo los traspaso. El único que todavía osa acariciar estos dedos arrugados y ásperos es ese gato que me maúlla siempre que me ve sentado en el rincón. Ya casi no siento cuando me roza y me ronronea; debe ser que con los años las terminaciones nerviosas dejan de ser lo mismo de antes. Igual, ya no me interesa sentir mucho que digamos. Ya no puedo acariciar su piel, ya no puedo revolver el cabello de mis hijos, ya no puedo sobar el lomo de Semíramis o el de Dominguín en el potrero antes de ponerles la montura. Mi cuerpo ya está acabado, como a punto de desaparecer.
Hace un tiempo que no como nada. No porque no me den nada los monjes, pues ellos siempre están pendientes de las cosas que los viejos necesitamos, es que simplemente ya nada me apetece. A duras penas bebo unos tragos de vino que les robo a los franciscanos por la noche. Siempre están confundidos al otro día, pareciera que nunca notaran que fui yo, a pesar de que algunas veces olvido esconder la botella y esta queda al lado de mi cama. Menos mal no lo han notado porque no quiero quedar como un ladrón con ellos, que siempre han sido tan atentos…
Anoche fue Miguelito, hace dos semanas fue Ignacio. Dos meses atrás le tocó a María, pocos días después que a Clemencia. Siempre que alguno parte cae la misma tormenta que arrasa con todo a su paso, bajando a cántaros por esos riscos ennegrecidos y melancólicos. Debe ser por eso que siempre sueño lo mismo, debe ser por eso que no puedo sacarme esa imagen de la mente. Hay otra cosa que me perturba, que me inquieta un poco: esta mañana bajé del ático donde queda mi cama, la única desocupada y que está algo destartalada, aunque, eso sí, siempre está limpia y con sábanas nuevas que pone el hermano Alberto cada dos días, no sin antes prenderme un velón que me pone en la mesa de noche y rezarme una oración. Bueno, como venía diciendo: bajé del ático y me encontré otra vez con ese bendito animal. No sé qué vio en mí pero ese gato no deja de maullarme cuando me ve caminando por ahí, todos los días. Yo solo lo acaricio y él se va por un rato, pero siempre regresa. Es algo que me parece muy raro.
Ah, hay otra cosa extraña y es que tengo que dormir en el ático pues, por alguna razón, llegué un día de caminar alrededor de esta enorme casa y me encontré con que habían recogido mis cosas y habían acomodado en mi pieza a Carmen, que ya está muy malita y no escucha un carajo, pues cuando le pregunté que qué había pasado, que por qué la habían acomodado ahí, no me supo responder nada. No importa, pensé, simplemente cogí mis cosas y eché para arriba. Es curioso que ese haya sido el primer día que vi esa tormenta, llena de agua negra, bajando a cántaros por esos riscos ennegrecidos y melancólicos. Puede que haya sido una coincidencia.
A veces quisiera poder irme de este lugar, volver a caminar por el potrero de la finca o ir otra vez a la plaza o al mercado y tomarme unas cervezas. El vino a veces cansa y da un guayabo muy maluco. Pero, por alguna razón, me gusta estar más aquí; viendo a los monjes trabajar con suma devoción, mirando los atardeceres que se extinguen detrás de esas colinas rocosas y amarillentas que me gustan tanto. A veces quisiera poder ayudar más, pero creo que ya hago más mal que bien y en algunos momentos siento que me ignoran. Yo creo que lo hacen por mi bien para que no me lastime haciendo un mal esfuerzo pues mi espalda y mi cadera ya no son lo mismo que antes, cuando podía alzar y cargar un potrillo por varios segundos.
Si pudiera cambiar algo sería que la gente tuviera que irse. Me gustaría que los demás viejos pudieran estar más tiempo en este lugar, como yo. Que no se fueran tan pronto y se quedaran a mi lado otro rato, así ya no hablen casi conmigo. No para me hagan compañía, aunque eso no me disgusta, sino porque hay otra cosa que sí me disgusta y es esa agua negra. Esa agua que corre a cántaros y se desliza por esos riscos ennegrecidos y melancólicos, cada vez que alguien se va. Esa agua que veo cuando me acuesto a dormir y cuando me levanto. Cuando siento que ella me habla.
Hoy fue un día extraño. Aún tenía los ojos cerrados cuando escuché la voz de Cecilia. Es una alucinación, me dije a mí mismo pues era imposible que la estuviera escuchando, más aun cuando ella ya se había ido. Debe ser que estoy empezando a escuchar cosas. Me decía que me fuera, que este ya no era un lugar para mí. Que lo mejor sería que descansara en otra parte. Que dejara de robarme el vino de los monjes y encontrara la paz. Yo entretanto me preguntaba: ¿Será que es tan grave robarse una botella de vino? Finalmente me convencí de que ella no estaba ahí y de que todo había sido un sueño más.
Mi convencimiento no duró mucho cuando volví a ver esa agua. Esa agua lúgubre que me perseguía, al igual que ese gato que no me dejaba tranquilo. Esa maldita agua negra y caudalosa, que corría a cántaros por los riscos ennegrecidos y melancólicos, que ya no eran riscos sino que siempre habían sido mejillas, en las cuales el agua se había vuelto salada, pero seguía siendo negra. Ese líquido oscuro que, corriendo por los pómulos de Cecilia, me decía mediante su voz que me fuera de una buena vez, que encontrara la paz. Por fin entendí que el único que había querido quedarse en ese lugar había sido yo, pues mi sitio estaba en otro lado. Entonces alcé la mirada y, al ver sus hermosos ojos cafés y amarillos, pero tristes y agobiados, supe lo que tenía que hacer. Con calma, subí al lomo de Semíramis y, mientras el agua negra se iba y ella sonreía de nuevo, comencé a cabalgar…